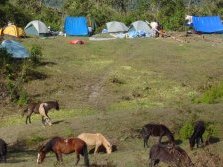INFORME EXPEDICIÓN KEARA – PATA
Resumen
En esta ocasión un grupo del proyecto Madidi trabajó en el trayecto entre
Keara y Pata dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI)
Madidi, y en menor medida en el ANMI Apolobamba, realizando colecciones y completando
inventarios para la tesis doctoral de Alfredo Fuentes. En este impresionante trayecto se
observan la mayor parte de las formaciones vegetales que existen en la región del
Madidi, desde vegetación subnival y altoandina hasta bosques submontanos secos y
pluviales. En un gradiente altitudinal entre 4450 a 920 m, cubriendo un sector que cuenta
con escasas colecciones donde además se han reportado bastantes especies nuevas. Se
coleccionaron aproximadamente 1600 especimenes de plantas vasculares y se efectuaron 30
inventarios. De las colecciones destacan 5 pteridofitas probablemente nuevas para la ciencia
o al menos nuevos registros para Bolivia; la pteridofita acuática Isoetes,
genero no registrado anteriormente en la región; otras probables especies nuevas
representadas por especimenes de Prestonia (Apocynaceae), Freziera (Theaceae)
y Macrocarpaea (Gentianaceae), dos especimenes de Stenostephanus (Acanthaceae);
y Freziera uniauriculata (Theaceae) una especie sin describir que se la consideraba
extinta. Coleccionamos en tipos de vegetación que contaban con pocas colectas como el
páramo yungueño, vegetación altoandina y subnival, bosques de ceja de monte
y bosques submontanos estacionales húmedos. Se evaluaron bosques en los que el proyecto
no tenia inventarios anteriormente como el de ceja de monte superior pluvial con Polylepis
pepei, escasamente conocido en la región y en peligro por su drástica
reducción; también se evaluaron bosques submontanos húmedos con Juglans
boliviana y se inventario un tipo desconocido de bosque estacional en el valle del río
Mojos caracterizado por Pterygota amazonica.
Personal
Alfredo Fuentes, responsable de la expedición; Tatiana Miranda, auxiliar de herbario
del Proyecto; Iván Jiménez, botánico voluntario del Herbario Nacional de
Bolivia que trabaja con Pteridofitas y Bambúes; Rosemberg Hurtado, biólogo voluntario
que esta empezando a trabajar con Piperáceas; Juana Colque, agrónoma voluntaria; Ever
Cuevas y Ramiro Cuevas los guías que nos acompañaron en todo el trayecto. Además
participaron guías muleros y llameros en las comunidades de Keara, Virgen del Rosario y Mojos.
Sector 1: Keara-Puina: Bosques de ceja de monte, vegetación altoandina y subnival. 3100-4450 m.
 Laguna Waca-cocha (ca. Keara) y fragmento de bosque de Polylepis pepei. (Foto A. Fuentes).
Laguna Waca-cocha (ca. Keara) y fragmento de bosque de Polylepis pepei. (Foto A. Fuentes).
|
Saliendo de La Paz pasamos la noche en Pelechuco, después de pasar por el altiplano donde
coleccionamos un par de plantas interesantes y observamos fauna típica como chinchillas,
vicuñas y llamas. Pelechuco (3400 m), es un pueblo principalmente minero donde se encuentran
las oficinas del Parque Madidi, y es la principal ruta de ingreso al mismo por este sector. Aquí
todavía se mantienen algunos bosquecillos de Polylepis racemosa subsp.
triacontandra que probablemente se conservan por manejo ancestral. Al día siguiente
llegamos a Keara por una espeluznante carretera de tierra recientemente habilitada. Pasamos por paso
Sánchez el punto mas alto sobre los 4200 m, a la fecha sin nieve pero desde aquí se
divisan los nevados no tan lejos.
 Uno de los últimos fragmentos de bosques de Polylepis pepei. Laguna
Waca-cocha, cerca de Keara (Foto A. Fuentes).
Uno de los últimos fragmentos de bosques de Polylepis pepei. Laguna
Waca-cocha, cerca de Keara (Foto A. Fuentes).
|
En Keara evaluamos dos bosquecillos relictos de Polylepis pepei, rodeados por pajonales
altoandinos que se encuentran a una y tres horas del pueblo. Solamente uno de ellos mantiene
parcialmente el sotobosque original dominado por briofitas. El más cercano al pueblo es en
cierta medida manejado por los keareños para la obtención de leña y posiblemente
desaparecerá con el tiempo. Coleccionamos también en pajonales y matorrales del
denominado páramo yungueño o “Jalca”, en los característicos
bofedales o turberas altoandinas dominadas por Distichia filamentosa, Plantago tubulosa
y Huperzia crassa, y en las lagunas de aguas frías y claras en las que casi
únicamente crecen especies de la pteridofita Isoetes, nuevo registro para la
región.
 Plantas de Isoetes spp. (Foto A. Fuentes).
Plantas de Isoetes spp. (Foto A. Fuentes).
|
Las noches a estas altitudes son muy frías, no teníamos equipo adecuado para la alta
montaña y conciliar el sueño en estas condiciones era un poco difícil, a pesar de
que montamos las carpas dentro de una casa de piedra donde tuvieron la gentileza de alojarnos. El
prensado de las plantas al final de la tarde o temprano en la mañana era un verdadero martirio
pues las manos se nos entumecían rápidamente por el frío.
 Llamas llevando carga, Puina viejo (Foto A. Fuentes).
Llamas llevando carga, Puina viejo (Foto A. Fuentes).
|
Después de trabajar un par de días en Keara nos dirigimos a Puina con nuestros
materiales cargados en llamas. En el trayecto coleccionamos en pajonales y vegetación
altoandina y subnival, dominada por plantas en cojín adaptadas a condiciones extremas de
frío que se desarrollan protegidas entre las rocas y en las fisuras de las mismas, con
géneros característicos como Azorella, Viola, Plantago,
Nototriche, Valeriana, Senecio, Baccharis y Werneria,
la ultima creciendo en bordes de arroyos.
 Vista del pueblo viejo de Puina (Foto A. Fuentes).
Vista del pueblo viejo de Puina (Foto A. Fuentes).
|
 Escallonia myrtilloides var. patens, arbolito de la ceja de monte (Foto A. Fuentes).
Escallonia myrtilloides var. patens, arbolito de la ceja de monte (Foto A. Fuentes).
|
Al llegar a Puina por la tarde acampamos cansados en el patio de su iglesia católica,
actualmente casi abandonada, pasamos aquí tres noches y recién el penúltimo
día nos avisaron que antiguamente tenían la costumbre de enterrar a sus muertos
justo donde montamos las carpas, luego recogieron los huesos y los apilaron hacia los bordes
donde en la actualidad hay plataformas que sirven de asientos. Probablemente esto explicaba las
recurrentes pesadillas que padecieron algunos de los integrantes de la expedición las
noches que acampamos allí.
Puina es un pequeño pueblo cerca de la frontera con Perú que vive mayormente
de la minería, del cultivo de papa y la cría de llamas y alpacas. Al igual que
Keara se encuentra dividido en Puina viejo (o bajo) y Puina nuevo (o alto), la gente aduce que
estos cambios de localización se deben a que los pueblos viejos se encuentran mas cerca
de los bosques donde hay muchos insectos molestos como moscas y tábanos.
Desde Puina viejo evaluamos bosques bien conservados de la ceja de monte pluvial a tres horas
caminando río abajo. Efectuamos dos inventarios en el bosque y coleccionamos en el llamado
páramo yungueño que representa estadios degradados por fuego y ganado del bosque de
ceja de monte original, donde predominan helechos del genero Polystichum, Blechnum,
pastos, ericáceas y Puya cf. mollis en las laderas rocosas. En el bosque
son dominantes Weinmannia fagaroides, Escallonia myrtilloides, Gynoxis
spp., Hesperomeles ferruginea y Freziera prob. sp. nov., con bastantes helechos
orquídeas y briofitos epifitos.
 Inflorescencia de Chusquea spp. (Foto A. Fuentes).
Inflorescencia de Chusquea spp. (Foto A. Fuentes).
|
Después de 4 días volvimos a Keara y al día siguiente salimos por el camino a
Mojos llevando nuestros materiales en mulas. Los keareños aprovecharon para llevar otros animales
con charque de llama papa y chuño (papa deshidratada en frío), para intercambiarlos en Mojos
por maíz, maní y chancaca (tabletas de miel de caña).
En el trayecto evaluamos algunos bosques de ceja de monte que se encuentran intercalados con
pajonales, matorrales y bosques de sustitución por quema al lado del camino. En este primer
tramo se observan todavía restos del antiguo camino inca como empedrados, piedras talladas y
muros de contención. Coleccionamos bastantes cosas interesantes como una Puya rara con
flores vistosas, distintas especies de Valerianaceae, Campanulaceae, Bomarea y bambúes
andinos (Chusquea spp.) que se encontraban con flores y frutos, todo un evento pues la
mayoría de las especies de este género florecen cada varios años.
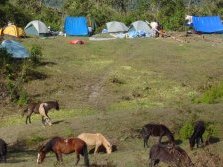 Vista de Tokoake (Foto A. Fuentes).
Vista de Tokoake (Foto A. Fuentes).
|
 Rama de Freziera uniauriculata (Foto A. Fuentes).
Rama de Freziera uniauriculata (Foto A. Fuentes).
|
Finalmente nos tomo tres días llegar a Tokoaque desde Keara, las jornadas eran duras por lo
accidentado del camino pero el cansancio se sobrellevaba por la gran belleza de los paisajes.
Sector 2: Tokoake. Bosques montanos pluviales. 2800-2100 m.
A Tokoake se llega bajando precipitadamente del piso de la ceja de monte al montano pasando por una
especie de “túneles de musgos” donde el camino se encuentra excavado y las paredes
cubiertas de briofitos. Tokoake (2300 m) es prácticamente un punto de parada obligatorio pues
es el único sitio descampado en medio del bosque donde se puede armar un campamento en este
sector. El principal inconveniente es la falta de agua, para la época en que fuimos (invierno),
era escasa y había que sacarla de pequeños pozos del suelo y mantenía un color y
sabor no muy agradables aun después de hervirla. Aquí trabajamos evaluando y coleccionando
el bosque montano pluvial que es mas alto que el de ceja de monte con un dosel de aproximadamente 15 m,
caracterizado por especies de Weinmannia, Clusia, Elaeagia, Miconia,
Persea, Ocotea y varias especies de helechos arbóreos. En esta localidad
coleccionamos un espécimen de Freziera uniauriculata, especie inédita de la familia
Theaceae que se la consideraba extinta.
 Raro ejemplar de un género desconocido de Melastomataceae (Foto A. Fuentes).
Raro ejemplar de un género desconocido de Melastomataceae (Foto A. Fuentes).
|
Volvimos por la senda hasta Chunkani un descampado rocoso donde Iván colecciono anteriormente
3 especies de helechos nuevos para la ciencia, incluido un pequeño helecho arbóreo. En el
trayecto evaluamos un bosquecillo de filo de cerro con Clethra, Clusia, Weinmannia,
Myrteola, ericáceas y la palma andina Ceroxylon. En este filo coleccionamos un
curioso ejemplar de Melastomatácea con tallos cuadrangulares del que desconocemos el género.
Volviendo encontramos huellas recientes de un Jaguar que durante la noche había hecho escapar a las
mulas, afortunadamente no lastimó a ninguna.
Iván y Rosemberg retornaron a La Paz desde aquí con sus equipajes y las colecciones que
habíamos efectuado hasta la fecha que eran como 6 costales incluyendo los que dejamos en Keara.
Después nos enteramos que la movilidad no había ido a recogerlos a Keara y tuvieron que salir
a Pelechuco llevando los materiales en llamas.
El cuarto día toco seguir con rumbo a Mojos, Alfredo, Ever y Ramiro se quedaron en el camino para
inventariar un bosque con la palma andina Dictyocaryumlamarckianum. Mas adelante nos
encontramos con un bosque alto con árboles de Ficus que alcanzaban los 30-40 m, y la
presencia de elementos como Cedrela indicaban la transición hacia bosques estacionales a
medida que bajábamos en altitud. Poco después ya se alcanzaban a divisar las sabanas
submontanas de Mojos. La vegetación cambio sustancialmente después de pasar un pequeño
río encajonado llamado Yana Lomas (ca. 1600 m).
Sector 3: Carjata-Mojos: Bosques submontanos y montanos estacionales y pluviales. 1700-2000 m.
Al final de la tarde nos encontramos con que los muleros de Keara prácticamente botaron nuestros
equipajes en Carjata para después irse a Mojos, que ya no quedaba lejos, a efectuar sus trueques,
el contrato con ellos llegó a su fin este día y de aquí en adelante nos llevarían
guías muleros de Virgen del Rosario que acababan de llegar según lo convenido. Carjata no
era precisamente el sitio mas adecuado para hacer nuestras evaluaciones pues se encontraba en medio de
pajonales y vegetación secundaria a un par de horas de subir y bajar penosamente por las
montañas para llegar a buen bosque. Por lo demás un sitio agradable, es una pequeña
estancia abandonada con árboles de naranja en fruto y además contaba con un chorro de agua
donde finalmente podríamos bañarnos a gusto y descansar tranquilamente sin tener que padecer
los rigores del frío durante la noche.
 Frutos moniliformes de Prestonia sp. probablemente una especie nueva (Foto A. Fuentes).
Frutos moniliformes de Prestonia sp. probablemente una especie nueva (Foto A. Fuentes).
|
Desde Carjata volvimos por el camino para efectuar un inventario en el bosque alto del sector
denominado Fuertecillo, con Ficus spp., moráceas, lauráceas y bastantes helechos
arbóreos. En este sitio coleccionamos una liana del género Prestonia (Apocynaceae)
con frutos moniliformes probablemente una especie nueva. Al día siguiente, camino a Mojos,
evaluamos un remanente de bosque submontano estacional con nogal (Juglans boliviana), el primero
de este tipo en ser evaluado y coleccionado por el Proyecto.
Posteriormente cambiamos el campamento cerca de Mojos (1600 m), un pintoresco y agradable pueblo donde
compramos maní, maíz, chancaca (tabletas de miel de caña) y jugo de caña.
Desde aquí evaluamos bosques estacionales de nogal en las laderas inferiores y bosques montanos
pluviales en las laderas superiores y filos. En Mojos la influencia humana sobre los ecosistemas es más
fuerte, hay mayor extensión de sabanas, florísticamente similares a las de Apolo, en las que
se observan arbolitos dispersos típicos del cerrado.
 Vista de Mojos (Foto A. Fuentes).
Vista de Mojos (Foto A. Fuentes).
|
Los días que estuvimos en Mojos hubo cierto revuelo por la llegada de tres jovenzuelos con aspecto
estrafalario conocidos por sus fechorías. En localidades cercanas se les acusaba de robar ganado,
cosechar incienso que no les pertenecía y otra clase de hurtos. Una curiosa banda de cacos del monte
a los que retuvieron momentáneamente pero después se dieron a la fuga.
Sector 4: Bosques submontanos estacionales y pluviales. 900-1500 m.
De Mojos bajamos hasta las orillas del río Mojos a un sector llamado Charopampa, donde armamos
nuestro campamento cerca a los 1000 m de altitud, sitio en el que reinaban enjambres de molestas abejas
que no dejaban trabajar en paz especialmente al mediodía justo cuando el calor era sofocante. En
el camino inventariamos un chaparral de cerrado en contacto con las sabanas dominado por especies
arbóreas y arbustivas pirófitas con troncos retorcidos y cortezas corchosas como Qualea
grandiflora, Lafoensia pacari, Maprounea guianensis, Plathymenia reticulata
y Roupala montana. En las sabanas circundantes predominan graminoides de los géneros
Axonopus, Andropogon y Rhynchospora con hierbas y matas dispersas como
Miconia spp., Asteraceae spp., Hemipogon spp. y Deianira chiquitana. Hacia las
laderas inferiores se pueden observar parches de bosque seco dominado por Anadenanthera colubrina,
especie característica del arco pleistocénico de bosques secos. Desde aquí trepamos por
las laderas al otro lado del río y evaluamos bosques estacionales con algo de nogal, Cariniana
estrellensis, Pterygota amazonica y café asilvestrado en el sotobosque que en sectores
es dominante.
 Bosque submontano semideciduo estacional húmedo con Pterygotaamazonica y
Amburana cearensis (Foto A. Fuentes).
Bosque submontano semideciduo estacional húmedo con Pterygotaamazonica y
Amburana cearensis (Foto A. Fuentes).
|
Cambiamos el campamento un poco mas adelante vadeando el río, hasta un sector llamado Sumpulo
desde donde inventariamos un bosquecillo de cerrado y subimos hasta un bosque montano achaparrado de filos
con incienso (Clusia lechleri), manejado por los comuneros de Virgen del Rosario. En esta
localidad inventariamos también un bosque submontano pluvial situado en una ladera media con
Oenocarpus bataua similar a los que hay en el ANMI Apolobamba. En las laderas inferiores en una
pequeña franja en contacto con el río se presentaba una especie de bosque estacional
húmedo aparentemente transicional al bosque pluvial de las laderas superiores, con elementos de
bosques estacionales como Copaifera reticulata, Amburana cearensis, Hymenaea courbaril,
Lonchocarpus sp. y Albizia niopoides, mezclado con elementos de bosques húmedos
como Pterygota amazonica, Psudolmedia laevis, Pterocarpus santalinoides y Clarisia
spp. una composición particular que no conocíamos de otras localidades que evaluamos
anteriormente con el Proyecto.
Sector 5: Virgen del Rosario Pata. Bosques submontanos estacionales y pluviales. 900-1000 m.
 Embarcación rustica para hacer rafting en el rió Tuichi (Foto A. Fuentes).
Embarcación rustica para hacer rafting en el rió Tuichi (Foto A. Fuentes).
|
Del anterior campamento seguimos con rumbo a Virgen del Rosario, pasando por una terraza amplia con
bosque estacional hidrófilo caracterizado por Attalea phalerata, Gallesia
integrifolia, Cariniana estrellensis y Hura crepitans, inusual para el sector
pues la mayoría de los valles son estrechos, en otros tramos observamos densos arbustales de
bambú (Guadua sp.). Poco a poco el bosque seco empezaba a hacerse dominante en el
paisaje y a la ves se notaba mayor intervención humana en los ecosistemas. Inventariamos un
fragmento de bosque seco relativamente bien conservado donde los dominantes eran Anadenanthera
colubrina, Astronium urundeuva, Lonchocarpus prob. sp. nov., Trichilia
elegans y Eugenia ligustrina. Mas adelante realizamos otro inventario en un bosque de
cerrado y finalmente salimos al núcleo de sabanas antropogénicas de Virgen del Rosario-Pata.
Llegamos a Virgen del Rosario de noche, donde nos esperaba una refrescante ducha y un asado de cerdo
acompañado con chicha de maíz.
 Vista general de la vegetación en los alrededores de Virgen del Rosario (Foto A. Fuentes).
Vista general de la vegetación en los alrededores de Virgen del Rosario (Foto A. Fuentes).
|
A la mañana siguiente partimos rumbo a Pata pasando el río Tuichi, al otro lado
encontramos un grupo de turistas que se aprestaban a hacer rafting hasta Rurrenabaque en una rustica
balsa construida con palos cortados del bosque (¡Del Parque Nacional Madidi!) y neumáticos.
Subiendo pasamos por un bosque de cerrado algo mas extenso que los que vimos anteriormente, y desde
aquí pudimos observar los diferentes tipos de vegetación del sector, una matriz
predominantemente sabanera, con bosques montanos pluviales hacia las laderas superiores, fragmentos de
bosque seco hacia las laderas inferiores, bosques ribereños con Inga adenophylla y
cañaverales ribereños con Gynerium sagittatum.
 Osmunda cinnamomea especie de helecho nueva para Bolivia (Foto T. Miranda).
Osmunda cinnamomea especie de helecho nueva para Bolivia (Foto T. Miranda).
|
En Pata nos esperaba la vagoneta que alquilamos para llevarnos a Apolo, y en un sector denominado
crucero inventariamos un bosque submontano pluvial con Dictyocaryum lamarckianum, el tipo de
bosque predominante en este tramo, aunque ya fragmentado e intercalado con sabanas antropogénicas.
Seguimos y efectuamos un par de paradas casuales en las que coleccionamos el helecho Osmunda
cinnamomea, nuevo registro para Bolivia, una Chusquea fértil y Stenostephanus
sp. (Acanthaceae) una hierba de vistosas flores rojas que resulto ser otra probable especie nueva.
Finalmente llegamos a Apolo ya de noche, nos alojamos y cenamos en un agradable alojamiento atendido por
monjas donde se pueden adquirir los famosos licores artesanales de mandarina, naranja y algún que
otro dulce típico de Apolo. Al día siguiente retornamos a La Paz después de tres
semanas de agotador trabajo, con las rodillas resentidas después de tanto subir y bajar cerros,
pero cargados de lindas experiencias.
|